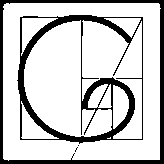El encuentro con Efrén Hernández
—Me pregunto qué atrajo más en un principio al futuro creador Juan José Macías, si la visualidad de los objetos o la sonoridad
de los decires, ambas sin duda cualidades del artista, pero en sentidos acaso inversos…
—Durante mucho tiempo en mi pueblo (y seguro en todo México) se hizo tradición el obsequio con calendarios por parte
de las tiendas de abarrotes, en los primeros días de cada año, a sus clientelas. Mi madre los recolectaba para adornar con ellos
las paredes de la casa a falta de otros decorados. Estos calendarios, de distintos tamaños (algunos muy grandes, otros muy
pequeños), invariablemente representaban cuadros costumbristas mexicanos: paisajes volcánicos, personajes rurales, puestos
de mercado, que a mí me fascinaban por su alegría y colorido. Pero, a mis cuatro o cinco años de edad, esas pinturas no
eran lo único que dominaba mi imaginación, sino las grandes letras publicitarias, impresas debajo de cada escena, algunas
muy cuadrangulares, las más de un trazado fluido, variadas en ancho y con remates muy delgados. Intuía que revelaban los
nombres de las tiendas sabidos por mí, pero, claro, no sabía deletrearlas. Para mí eran sólo dibujos; dibujos que simbolizaban
algo más de lo que podrían significar: el reto de trasladarlas a un cuaderno apoyándome en el movimiento de mi mano. Al
principio era una sola letra la que llenaba la hoja del cuaderno, tratando de delinearla igual a como se veía en el calendario.
Una ilusión: el trazado obviamente era torpe, demasiado imperfecto. No me desanimaba, trabajaba en lograrlo casi todo el
día, limitando mucho el tiempo para el juego, o para otra clase de juego.
“Tras llenar muchas hojas con los dibujos de las letras, mi madre me ayudó a organizarlas de acuerdo al lugar que
ocupaban en el abecedario, así que, al mismo tiempo de aprender a dibujar, aprendí a leer y escribir. Desde entonces, esta
dualidad no me ha abandonado: cuando escribo un poema pienso a través de imágenes. Fue en quinto año de primaria que
creí que mi vocación era la de pintor, aunque en sexto mi encuentro con un relato de Efrén Hernández, “Tachas”, el más
filosófico de sus cuentos, fue directamente proporcional a otro destino, para decirlo con palabras de André Breton…”
“Me enseñaron algo mejor: a cómo no debía escribir”
—Fue la narrativa, entonces, la que prendió al futuro poeta. ¿En qué momento fueron llegando los versos envueltos en qué
autores?, ¿por qué más el oficio poético que el narrativo, cuándo u por qué se derivó esta, digamos, preferencia?
—“Tachas” era uno de los muchos textos que se incluían en un libro de lecturas para tercer año de secundaria. Ese libro
lo leí infinitamente mientras cursaba el sexto año de primaria. He tenido la oportunidad de contar esta historia en otras
ocasiones.
“Con seguridad jugaba a las canicas o al trompo cuando vi a un niño empujar una carretilla pletórica de libros, en su
mayoría despastados. Los traía, supuse, de una casa en demolición. Los remolcaba a un tiradero.
“—Si los vas a tirar —le dije— evita esfuerzo y regálamelos.
“—Si los quieres —me emuló— haz un poco de esfuerzo y consíguelos donde yo los deje.
“Le ofrecí tres pesos por el montón y aceptó.
“Se trataba, nada menos, que de libros de medicina, economía, sociología y otras cosas afines e incomprensibles. Sin
embargo, entre ellos, uno llamó mi atención: ese libro de lecturas. Fue entre sus páginas que encontré ‘Tachas’, a la vez
algunos poemas de José Martí, de don Francisco de Quevedo (a quien continúo leyendo con prístino placer), Sor Juana Inés
de la Cruz, et al. Poemas que leí y releí, haciéndome la idea boba de haberlos escrito yo, hasta que decidí en verdad escribir
uno. Así se sucedieron otros más que intentaban ser sonetos, y con los que llené varios cuadernos marca Polito, los más
económicos del mercado porque se integraban de hojas de papel estraza, cuadernos que luego obsequiaba a las chicas que
me gustaban, sin importarme estar escritos con un sinnúmero de faltas de ortografía. Esto último cursando ya la secundaria.
“Pero ‘Tachas’ fue para mí el descubrimiento de una realidad fuera de este mundo, y, paradójicamente también,
un regreso abrupto a la realidad ogro de aquel 1972. El niño de sexto año que era yo, aún sin tachas en sus cuadernos,
furtivamente leía y releía ese cuento en clase, maravillado de conocer todas las acepciones del vocablo. ¿Qué cosa son tachas? El personaje-narrador escuchaba distraídamente la voz del profesor. Pero él ‘estaba pensando en muchas cosas; además no
sabía la clase’. Observaba divertido ‘las nubes que pasan, las nubes que cambian de forma…’ De pronto y mentalmente cae
en cuenta de que las tachas son vasijas de metal, utilizadas para la cochura del melado; además cruces que se hacen sobre una
suma mal resuelta, e igual una censura (tachar la conducta de una persona) que un alegato a una incapacidad legal. Y que
también se les llama tachas a las Anastasias.
“Un día estaba tan abstraído en su lectura que no advertí la cercanía del profesor. Y a causa de no mostrar
aplicación intachable durante su clase, me amonestó física y oralmente: me puso tacha en conducta con tal mezquindad y
sordidez que creí que, al igual que el ‘señor Juárez’ (personaje-narrador del cuento) y el tlacuache, yo no era de este mundo.
“Desde entonces las tachas en mis cuadernos habrían de sucederse con frecuencia. A mi profesor no le resultó agradable mi
recién adquirido placer por la literatura, y dio muestras de una gran capacidad de rencor hacia mí durante los meses restantes
del ciclo escolar. Y en verdad, fueron tachas y tachas sobre sumas bien resueltas y tareas que yo elaboraba, inútilmente, con
extremo rigor. Llegué a creer que la literatura era peligrosa y empecé por escribir epigramas para satirizar a aquel hombre
que, bajo un impostado carácter férreo, quizá envidiaba en mí lo que él evidentemente no practicaba ni siquiera en sus días
de asueto: la lectura.
“Estando en preparatoria mi profesor de lectura y redacción me presentó con el poeta Jorge Salmón y éste con José de
Jesús Sampedro, eso me valió ingresar a un taller literario que se impartía hacia 1980 en la Casa de la Cultura de la ciudad de
Aguascalientes. Allí no me enseñaron a escribir, pero me enseñaron algo mejor: a cómo no debía escribir.
“El ecuatoriano Miguel Donoso Pareja, pionero en talleres literarios instaurados en provincia, coordinó ese taller hasta
un mes antes de mi ingreso (el maestro Donoso lo cedió a uno de sus alumnos, David Ojeda, un joven escritor de 30 años
y recién ganador del premio Casa de las Américas). Con anticipado conocimiento de su existencia, pero sin la más remota
idea de cómo funcionaban, creía que en los talleres se congregaba gente inteligentísima que, como dice Fernando Pessoa en un poema, ordena su vida ‘con estantes en la voluntad y en la acción’ y hacen maletas ‘para lo definitivo’. Y no, por fortuna
no fue así: ahí también había poetas incapaces de organizar su vida, tanto como su oficina y sus poemas.
“En el taller David Ojeda, luego también David Huerta (quien lo coordinó el año último de mi permanencia), me dieron
a leer a diversidad de poetas; entre ellos a Vicente Huidobro y César Vallejo. El chileno y el peruano me impresionaron. Uno
por sus juegos verbales, el otro por su deliberada ausencia de sintaxis. De ambos obtuve el gusto por el lenguaje.
“Ponía atento cuidado en escoger cada palabra, merced a encontrar que en cada una de ellas, por su cualidad fónica,
ofrecía una imagen distinta aunque tuvieran el mismo significado. Por ejemplo, las palabras víbora, serpiente y reptil. Por
esos tiempos el poeta Benjamín Valdivia y yo acordábamos que estas tres palabras, aunque semánticamente representen lo
mismo, no lo aparentan fonéticamente. La palabra serpiente deviene sensualidad, da idea de que se ondula. La palabra reptil,
por la utilización fuerte de su r inicial, da la impresión de que se arrastra. Y la palabra víbora, por su acento en la primera
sílaba, parece que saltara y picara: ví/bora.
“Experimentamos, además, que si a cada palabra se le antepone o pospone otra de la misma cualidad fónica, se le refuerza.
Ejemplos: … y mi ávida serpiente sempiterna, o: … y mi ávida serpiente septembrina. Y, como toda serpiente se muerde la cola,
esto es casi lo mismo a lo que aprendí en primero de primaria:
“ese oso se asea”
“así se asea ese oso”.
“El escritor se hace leyendo”
—La experimentación sonora y la averiguación fonética de las palabras vinieron, evidentemente, de una decisión personal
y un interés literario que va más allá del aprendizaje escolar (ya lo vimos con ese mezquino e ignorante profesor de las
tachas). ¿El poeta se hace solo, se hace acompañado de lecturas, de orientadores acaso involuntarios? ¿El escritor, valga la redundancia, se hace escribiendo?
—El escritor se hace leyendo, acompañándose de todo cuanto ha leído. Leer es otra manera de vivir. Cuando yo comencé
a leer poesía ya he dicho que me figuraba haber escrito aquellos poemas. Lo que me ocurría no era muy raro: resulta que,
estimulada la imaginación por la lectura, estaba viviendo no nada más el tema del poema sino el poema como un objeto
verbal elaborándose: cada verso endecasílabo y consonante, leído uno por uno, iban paulatinamente construyendo el soneto
a través de mi lectura. No era la imagen tipográfica del soneto lo que existía para mí como arquitectura del soneto, era el
ritmo, la cadencia de los versos, cada uno con su acomodo singular de palabras lo que me proporcionaban mirarlo como
una estructura, una edificación. Su sonido era el monumento. No resulta nada extraño entonces que, al leer el poema, lo
estuviera haciendo yo, lo estuviera edificando. Ya lo dijo el gran Octavio Paz: el primer lector del poema es el autor, como
el segundo autor del poema es el lector. En efecto: la sensación de estar presente en la elaboración del poema, quiero decir en
su transformación, me la otorgaba el momento de la lectura: recreaba el poema viviéndolo, experimentando en un tiempo
desigual el modo en que el poeta acomodaba cada palabra, cada acento, cada verso, exactamente como yo imaginaba poder
hacerlo. Y me parecía, además, y esto es una bella locura, como si alguien que era yo estuviera dictando desde el pasado
aquel soneto.
“No hay diferencia entre escribir y leer un poema: uno, en ambos casos, lo crea. Leer y escribir un poema es un acto
creativo, un acto poético. Todavía: leer es dialogar con la historia, vivir en conversación con los difuntos y escuchar con los ojos
a los muertos, para decirlo con estos inmejorables versos que Quevedo escribió en su descanso en la Torre de Juan Abad,
llevando consigo, dice, ‘pocos, pero doctos libros juntos’. Leer, también dice Quevedo, nos mejora. Yo agregaría que
además nos hace dueños de un mundo desconocido; es decir, nos hace verdaderos dueños incluso de lo que ignoramos, de
lo que no vemos, de lo indescriptible, de lo que no se puede explicar con el lenguaje que utilizamos a diario. Y su utilidad, si
es que tiene utilidad la poesía, reside quizá en eso: en permitirnos tener ojos para lo invisible y palabras para lo innombrable.“Reafirmo entonces: el escritor se hace leyendo. Y aquí debo citar una frase de Roland Barthes que me parece sobremanera
contundente: ‘Escribir es un acto lexicográfico porque también escribimos nuestras lecturas’. Una puerta abre hacia otra puerta.
Un signo permite que nazcan nuevos signos. Los buenos escritores poco agregan a las letras del mundo, puesto que han leído”.
“La validez del fenómeno poético se ubica más allá de su utilidad práctica”
—La poesía nos “permite tener ojos para lo invisible y palabras para lo innombrable”, citas con sobrada cordura, pero dudas
en la utilidad práctica de este género literario. ¿No es suficiente con lo anterior como para otorgarle validez al ejercicio
escritural?, ¿qué más necesitaría el oficio poético para rearmar su utilidad social?, ¿por qué cuando se habla de la poesía se
pone en entredicho su provecho en la sociedad?
—Tienes toda la razón, querido Víctor, eso sería suficiente. Creo, no obstante, que la validez del fenómeno poético se
ubica más allá de su utilidad práctica. Cierto: la poesía es de este mundo y forma parte de los misterios del día. Es decir, la
poesía no es privativa del poema, y éste no es su único medio ni su único fin, sino una forma, entre muchas otras, que
la contiene. “Hay poesía sin poemas”, escribiría Octavio Paz, “paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos: son poesía
sin ser poemas”. Lo poético puede ser, entonces, una mentira improbable, los amores que empeoran día a día como nariz
de pugilista y hasta un profesor titulado en estética. Sin embargo, también es un sistema de correspondencias no muy de
acuerdo con la inmediatez y la utilidad (con la que tengo problemas). Por fortuna, la magia de la poesía consiste en saber
desviar las cosas de su uso corriente. Ejemplo de ello pueden ser los Objetos imposibles del pintor y escultor Jacques Carelman:
una escalera para lisiados, bicicletas para prometidos o parejas pendientes de divorcio, un sillín-retrete, una cafetera para
masoquistas (cuyo pico, por el que se vierte el líquido, se encuentra del lado del asa); objetos inutilizables que como el
poema, los poemas, son de dudosa o nula función para el mundo contemporáneo y su cultura del consumo. La poesía crea
estos objetos (parodia mordaz del consumismo) tan inútiles como filosóficos, extravagantes pero profundos, que logran, pormedio del humor y la ironía, transformar el entorno en que vivimos con el sólo propósito, la sola aspiración, de enseñarnos
a aprehender la esencia misma de las cosas. Cosas que, a fuerza de saberlas, de utilizarlas a diario, se nos van borrando de
la más clara y pura idea. El uso las gasta y la poesía les confiere el brillo renovador, la sombra y la luz que hace que un
objeto adquiera su exacta superficie. La poesía se patentiza, entonces, en los lugares y momentos imprevistos, lo mismo que
adquiere formas igualmente inesperadas, como la pintura abstracta, a la que, como sabes, soy un aficionado.
“Un taller allende de todas las formas conocidas de hacer un grabado”
—Bien, pasemos, como modestamente dices, a la pintura de la que eres no un aficionado sino un hábil practicante, Ya nos
hablaste de la similaridad de estos oficios: la poesía y la pintura, en tu obra, pero ¿cómo logras dividirla, cómo sabes cuál es
la hora de cada uno de ellas; cómo consigues abstraerte de un oficio para pasar a otro, y qué los diferencia en su esencia?
—Siempre me han atraído los talleres de pintura: son para mí un espacio alquímico donde otras realidades están
próximas a ser, próximas a aparecer. Desde mi adolescencia no he podido sustraerme a ellos, me veo siempre visitándolos,
incansablemente recorriéndolos. Sucede que la mayoría de mis amigos han sido pintores. En mi barrio, al menos, vivían
cuatro. Uno de ellos, dibujante excepcional, poseedor de un trazo fino y clásico, Roberto Silva, muerto muy joven a causa
del alcohol, trató de guiarme por la ruta de la pintura renacentista, sin éxito alguno a causa de mi dibujo defectuoso. Por
él conocí a otros más, alumnos todos del más famoso pintor de mi pueblo (después, claro está, de Francisco Goitia): Daniel
Peralta. Lo cierto es que la mayoría eran copistas. Retratistas, paisajistas. Artistas del hambre, del alcohol y la tradición.
Salvo Luis Rolando Ortiz, de la misma edad que yo, quien (aunque alumno de Roberto Silva) por aquellos remotos años
ya intentaba desapegarse de la pintura figurativa tradicional. Tal vez yo, en ese sentido, tuve influencia en él, a fin de
obtener una complicidad, pues, no por ser el único escritor entre ellos me salvaba de sus observaciones inquisitivas o de su
indiferencia (también inquisitiva) cuando yo les mostraba un papel o un pequeño lienzo pletórico de manchas de color. Más tarde, por fortuna, conocí a Francisco Javier Almaraz, un muchacho con una visión innovadora, fresca, del dibujo y la
pintura. Él, Rolando y yo abrimos un taller, allende de todas las formas conocidas, acostumbradas, sobreusadas, de hacer un
dibujo, un grabado (Almaraz grababa sobre cartón utilizando una botella como rodillo e imprimía sobre tela Pellón, lo cual
le valió una mención en una Bienal en Puerto Rico; Rolando usaba como prensa un exprimidor de lavadora); yo a veces
hacía mis manchas sin alejarme jamás de la escritura, de la poesía. Debo confesar que pocas cosas me gustaban de lo que
escasamente pintaba, y prefería o me satisfacía mayormente ver pintar y dibujar que hacerlo yo. Una paradoja: el no hacer
(el no pintar), a la postre me hizo ser pintor. Sólo, hasta años muy recientes, a una edad de ocaso, estoy cumpliendo con
aquel sueño de mi niñez. Finalmente descubro que puedo hacerlo, después de emocionarme, de sorprenderme con la obra
ajena, visitando talleres, exposiciones y museos. Creo que escribir poemas me ayudó mucho, pues las imágenes que escribo
no distan mucho de las imágenes que pinto. Además, pienso que la pintura abstracta tiende un puente más con el poema,
como la pintura figurativa con la prosa narrativa. El poema no es un asunto a redactarse, con base en un tema preconcebido;
para mí el poema responde al hecho mismo de escribirlo, así la pintura de carácter abstracto; la pintura abstracta responde al
hecho mismo de su ejecución, de su hacerse, de su acción de pintarse. Un cuadro es un poema con base en el color que nos
descubre una realidad no conocida, que antes no estaba. Es como la rosa de Juarroz que florece sin por qué. Ahora pinto, tal
vez, porque el tiempo y la razón cambian las cosas, las mueven o las alteran; y para mí la mano del pintor es más rápida que
el tiempo y la razón: actúa en la sorpresa. También pienso que escribo y pinto porque a este mundo sobrado y obstruido le
ha sido necesario el Arte para mostrar sus huecos.
“El poema es la reinvención del pasado, la pintura es la instauración del instante”
—“La mano del pintor es más rápida que el tiempo y la razón”, apuntas, acaso la definición contraria a la acción poética,
que se aísla en la cavilación, pero también remarcas que ambos géneros los has sabido combinar pensando en uno, el arte poético, cuando trabajas en otro, en este caso el arte plástico: la reflexión y el azar, el pensamiento y la espontaneidad, la
pausa y el apresuramiento. ¿El poeta pintor Juan José Macías se ventila bajo estos vientos tempestuosos?
—Es así como lo dices. La ruta del poema como la del cuadro es impredecible, aunque en el primer caso la va marcando
el pensamiento y la reflexión sin prescindir de la espontaneidad. En el caso del cuadro es el azar controlado, el accidente
que se aprovecha quizás de manera más intuitiva que reflexiva. Tengo la impresión que cuando pinto dejo de pensar, logro
acallar ese diálogo interno, fatigoso, que no nos deja en paz por un momento. Con el poema, uno puede mirar a través de
las palabras; con la pintura, uno piensa con los ojos. Por otra parte, el poema es memoria, recuperación, descubrimiento y a
la vez reinvención del pasado, mientras que la pintura es la instauración del instante: comienzo y recomienzo de la duración.
Ahora mismo, al decir todo esto con palabras, me sustraigo en una divagación estética; si estuviera pintando, no: la pintura
es una práctica. Pintura y poesía: vientos que circulan de un polo a otro; circumpolares pero cálidos… y tempestuosos, sí:
para barrer (borrar) los lindes del espacio en que se mueven.
“La pintura, como tema, ha invadido mi poesía”
—Poema y pintura; la reinvención del pasado y la instauración dl instante, respectivamente. Definiciones exactas y complejas,
me parece. Sé que esta última pregunta podría pasar de impertinente, ¿pero te has cuestionado cuál de estos dos oficios
dejarías en caso extremo de elegir uno de los dos?
—Creo que no es para nada impertinente la pregunta, sino más bien un poco engañosa, si se me disculpa. En principio
uno creería que va dirigida hacia el planteamiento directo de por cuál de los dos oficios optaría si me viera obligado a
prescindir de uno de ellos, y no simplemente si me lo he cuestionado. En este sentido, por fortuna (y lejos del horror de
la elección) la respuesta sería: no, nunca me lo he cuestionado. Me doy cuenta, sin embargo, que en los últimos tiempos
le he dedicado más tiempo a la pintura que a la escritura, pues más que escribir, reescribo. También me doy cuenta de que la pintura, como tema, ha invadido mi poesía: lo último que he escrito son poemas dedicados a cuadros de pintores
fundamentales, de diferentes épocas; no para explicármelos, por supuesto, ni para explicárselos a otros; eso, además de vacuo,
sería pretencioso. Los poemas resultan de lo que para mí la pintura deja aparte. Pero es que también la pintura deriva de lo
que la escritura deja aparre: aquello que no se puede expresar con palabras. Ahora bien, para contestar a la otra intención
de tu pregunta, y pensando en esta época en que se produce más información que conocimiento, pletórica de publicidad y
mensajes subliminales que quisieran verlos pegados como post-it a nuestro cerebro, si supiera cuál de los dos quehaceres deja
más huecos en la razón, cuál de las dos expresiones dice menos, entonces sabría elegir.